
Prosigo con el relato del viaje que hicimos a Costa Rica hace diez años. El texto de hoy corresponde al día 17 de julio de 2008. Después de un día tan intenso como el dedicado al volcán Arenal, la empresa que nos trasladaba a lo largo y ancho de Costa Rica, nos ofreció una de esas jornadas de transición, camino de Monteverde.
En cierto sentido fue un día tonto, casi olvidable por diversos motivos. Entre otros, por la mala gestión del tiempo, de los traslados y de las comidas (ya fueran las incluidas o no en el paquete inicial), que provocó nuestras quejas a la empresa.

El 17 de julio de 2008 amaneció nuboso. Hicimos las maletas, las llevamos hasta el autocar que teníamos asignado desde Tortuguero, saludamos al gallo del hotel que andaba ya a la búsqueda de alguna gallina y fuimos a desayunar. Miramos el mapa. Aparentemente sólo teníamos unos 160 kilómetros entre La Fortuna de San Carlos, el pueblo donde estábamos, y Santa Elena, la población importante más cercana al bosque nuboso de Monteverde, pero todas las guías y referencias nos hablaban de unas cuatro horas de viaje.
Fuera del asfalto
La razón la supimos pronto: no hay carreteras asfaltadas en muchas zonas del país, y las subidas y bajadas y curvas ralentizaban la velocidad a unos 30 o 40 kilómetros a la hora. En la zona asfaltada se podía correr algo más, pero la media se quedaba en esos 40 que os decía.
El autocar rodeó toda la laguna de Arenal y salió de la carretera asfaltada creo que en Tilarán. Así, los últimos 60 kilómetros los hicimos por una amplia pista de tierra y piedras, en la que hubo algunas paradas para fotografiar monos perezosos, el motivo más recurrente de nuestro guía para hacer un alto en el camino.

A esas alturas, la sensación que yo tenía era de que el guía tenía en la cabeza –ignoro si de acuerdo con la empresa, con los otros guías o en connivencia con los hosteleros de la zona– llegar a Santa Elena para la hora de comer e intentar camelar al pasaje de que comieran en un restaurante aconsejado por ellos.
De hecho, en vez de dejar que depositáramos las maletas en los diferentes hoteles asignados, el autocar nos depositó en Santa Elena a eso de las 12, con la orden de regresar al vehículo al cabo de una hora, momento en que nos acercarían al lugar elegido para comer.
Una comida desastrosa
En esos momentos no piensas en otra opción, sino que aceptas la más sencilla. Así que nos recorrimos la minúscula población, dotada de un par de calles, un montón de baretos, algún restaurante y un gran supermercado, y volvimos al punto de encuentro.
Recorrimos 500 metros con el autocar y nos depositaron en un amplio restaurante situado frente al primero de los hoteles previstos para un tercio de nosotros. Hubo quien se lo señaló al guía e, incluso, quien decidió irse a descansar sin pasar por el comedor. En la sala ya había el pasaje del otro autocar de españoles con el que íbamos coincidiendo. Hacía ya un ratito que ellos comían. Era el primer turno, pero nadie nos había avisado de que nosotros éramos el segundo. El resultado fue un retraso tal, que hasta más allá de las 4 de la tarde no habíamos acabado el postre.
Un grupo protestamos enérgicamente ante el guía: hubiera sido más razonable que nos hubieran dejado en los hoteles y hubiéramos comido a nuestro aire… pero eso hubiera supuesto que los chóferes y guías allí sentados no hubieran comido gratis. Es la eterna discusión: sueldos bajos generan pequeñas corruptelas que perjudican a los terceros en discordia, los viajeros, y no a la empresa, que se lava las manos. Lo único que evitó el enfado masivo fue una torrencial tormenta que descargó sobre la zona y que impedía hacer otra cosa que estar a cubierto.

El hotel, al fin
Cuando finalmente todos estuvimos listos, tras haber comido no demasiado bien y haber pagado el doble que en un bar similar del pueblo, nos llevaron a los hoteles. En un despropósito más, el que nos habían asignado a nosotros, el Hotel Belmar, estaba situado al final de un empinado caminito al que sólo podían acceder coches y pequeños autocares, pero no grandes buses como el nuestro. El guía hizo llamar a un par de taxis para trasladar a la docena de turistas que estábamos allí alojados, para que nos acercaran desde el restaurante.
Al menos era un agradable y acogedor hotelito de estilo suizo –aún me pregunto qué pintaba un edificio así en medio de los nubosos bosques costarricenses–, con una gran habitación y una preciosa vista que se alejaba sobre un jardín y un verde frondoso que se perdía en el mar, en un océano diferente: el Pacífico.
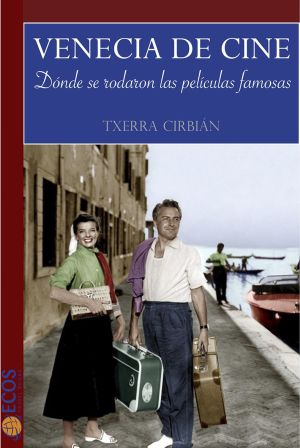

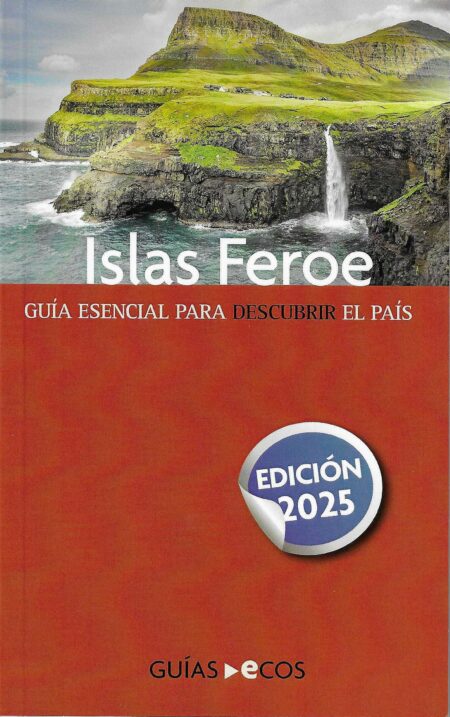
Deja una respuesta